- Universidad

¿Te interesa conocer más sobre la UAA? Encuentra información sobre nosotros y nuestra historia. ¡Escríbenos!
- Institución
- Rectoría
- Secretaría General
- Direcciones Generales
- Centros Académicos
- Plan de Desarrollo
- Consejo Universitario
- Correo Universitario
- Legislación Universitaria
- Modelo Educativo Institucional
- Asociaciones
- Oferta Educativa
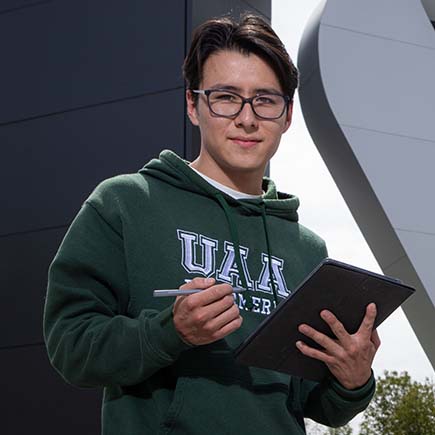
Complementa tu formación con nuestras opciones de pregrado y posgrado, cursos de extensión académica, diplomados y cursos de idiomas que tenemos disponibles para ti.
- Licenciaturas
- Bachillerato
- Posgrados (especialidad, maestría y doctorado)
- Extensión, Educación Continua y a Distancia
- Descubre y elige tu carrera
- Diplomados
- Cursos de Extensión Académica
- Cursos de Idiomas
- Aspirantes

Anímate a convertirte en uno de nuestros estudiantes. Encuentra información sobre nuestros servicios, oferta educativa y procesos de admisión.
- Convocatoria de admisión
- Reconocimiento de Estudios (Revalidación)
- Descubre y elige tu carrera
- Resultados de admisión
- Becas y Apoyos
- Orientación Educativa
- Libro de Profesiones
- Alumnos

Infórmate acerca de todos los beneficios que te ofrece la UAA, como las instalaciones y servicios, oferta educativa, deportes y alternativas de apoyo.
- Becas y Apoyos
- Seguridad Social
- Exámenes Extraordinarios y Título de Suficiencia
- Reinscripción
- Reglamentación académica
- Sistema de calificaciones
- Egreso
- Oferta de materias comunes
- Bolsa de trabajo
- Programa para emprendedores
- Servicio social
- Prácticas profesionales
- Aula Virtual
- CAADI
- Formación humanista
- Deportes
- Lenguas extranjeras
- Tutoría (licenciatura)
- Tutoría (bachillerato)
- Divulgación de la Ciencia
- Servicios de Apoyo para Estudiantes
- Constancias y Credenciales
- Orientación Asuntos Escolares
- Trámites a Distancia
- Investigación
- Movilidad

Atrévete a expandir tus horizontes y ampliar tus conocimientos al estudiar fuera del estado o del país. ¿Estudias en otro lado y te interesa venir de intercambio a nuestra universidad? ¡Infórmate aquí!
- Docentes

Porque el proceso de aprendizaje nunca termina, infórmate acerca de los servicios y opciones que la UAA tiene para ti. Conoce más acerca del apoyo y las convocatorias disponibles.
- Trabajo Colegiado
- Formación Docente
- Lineamientos de Evaluación
- Pensiones y Jubilaciones
- Oposición y Prodep
- Prestaciones Sociales
- Financiamientos Externos
- Apoyo para Profesores
- Captura Faltas y Calificaciones
- Cronograma de actividades de docencia
2024 – 2025
- Servicios y vinculación

Da clic aquí y encuentra información sobre los servicios que ofrecemos como la Bolsa de Trabajo Universitaria o la Unidad de Negocios, así como eventos y convocatorias.
- Servicios y vinculación
- Libreria
- Unidad Médico Didáctica
- Hospital Veterinario
- Escuelas Incorporadas
- Recursos Humanos
- Facturación electrónica
- Bolsa de Trabajo
- Solicitudes de servicio (uso interno)
- Estadísticas
- Archivo General
- Transferencia de tecnología
- Mapas
- Compras
- Comunicación

Entérate de las noticias más recientes e importantes de nuestra universidad.
El día que murió la Tierra

COLABORACIÓN | En el marco del Día Mundial de la Tierra, que se celebra cada 22 de abril, les compartimos este poema de Daniela Alanis Hernández, estudiante del octavo semestre de la Lic. en Letras Hispánicas. Becaria en el proyecto PIF24-2 del Departamento de Filosofía.
Tenía el cuerpo seco
y el rostro mutilado,
sin identidad.
Se había ido el color de su piel verdosa
y el azul sincero de sus mares.
El aire muerto la asfixiaba
con ese cáncer de ciudad,
y un caudal de peste negra se regaba
donde antes hubo ríos de cristal.
Alzó a tropiezos la mirada
buscando unos ojos despiertos
que le dijeran: “Aún queda tiempo”,
pero encontró en su lugar
un muro
con miles de cámaras esperando
capturar su último aliento.
El día que murió la Tierra
nadie hablaba de otra cosa.
Las televisoras registraban los rating más altos
y el #SalvenALaTierra
era casi número uno en tendencias.
Fue la muerte más televisada,
la más vista,
la más anunciada,
un espectáculo dispuesto
desde hace siglos
por la raza humana.
En torno al lecho de la moribunda
los más preocupados se reunieron:
empresarios, políticos y patriarcas.
Unos,
con sus corbatas y cuellos blancos,
calculaban los barriles
de su cuerpo hecho petróleo
o las botellas que
con sus últimas lágrimas,
se llenarían de agua,
de cerveza
y de refresco.
Otro más,
que había estado mordiéndose los labios,
anotaba ya el eslogan de su próxima campaña:
“Los que estuvimos ahí, estaremos contigo”,
y se retiraba agachando la cabeza,
con la vergüenza bajo el sombrero
y el luto cayéndosele a pedazos.
Tras él, los rezos de un anciano
pusieron la cereza en la estampa.
Con las manos atadas
entre las perlas de un rosario,
y los ojos mirando lejos, muy, muy lejos,
rogaba piedad a un dios que la Tierra ignoraba.
“¡Salva a nuestra madre!”, pedía,
mientras los ojos de ella,
con la muerte asomando su cabeza en la pupila,
aterrados por la noche
inminente,
cercana,
fría,
parecieron gritar: “¡Estos no son mis hijos!”.
Pero ellos estaban atrás,
muy atrás
de la multitud reunida,
una minoría que, entre gritos, lloraba.
Venían con el regazo cubierto
de flores y palmas frescas,
una última ofrenda para la Madre Tierra.
Por largos momentos
el viento sacudió los ecos de pánico,
mas ellos cantaron hasta espantar el miedo,
y listo el corazón para encarar la muerte
esperaron en paz la sombra postrera.
Entonces llegó la noche:
se apagaron las luces,
se encendieron las velas.
Cuando al fin la Tierra cerró sus ojos,
no hubo campanadas
ni oraciones
ni sollozos.
Todo fue,
simplemente,
silencio…